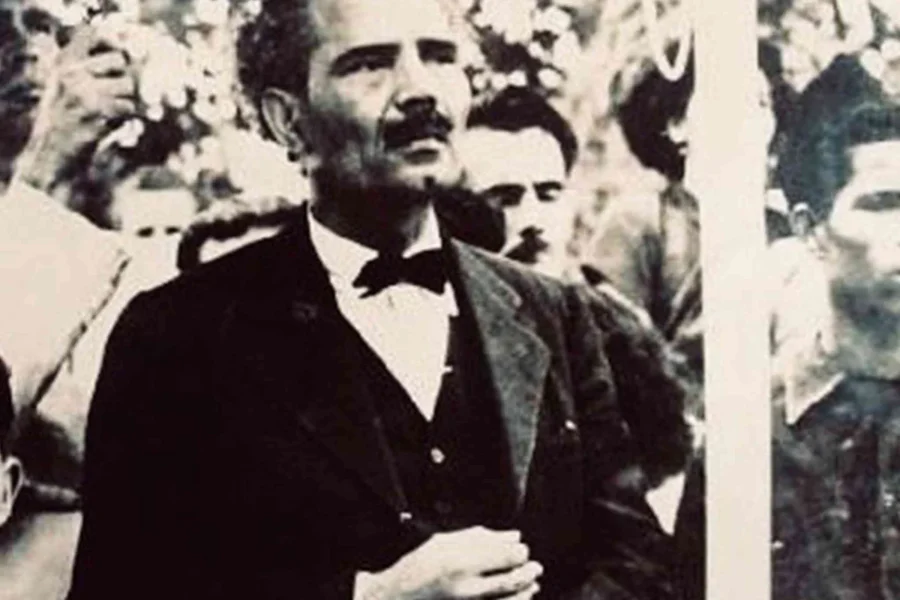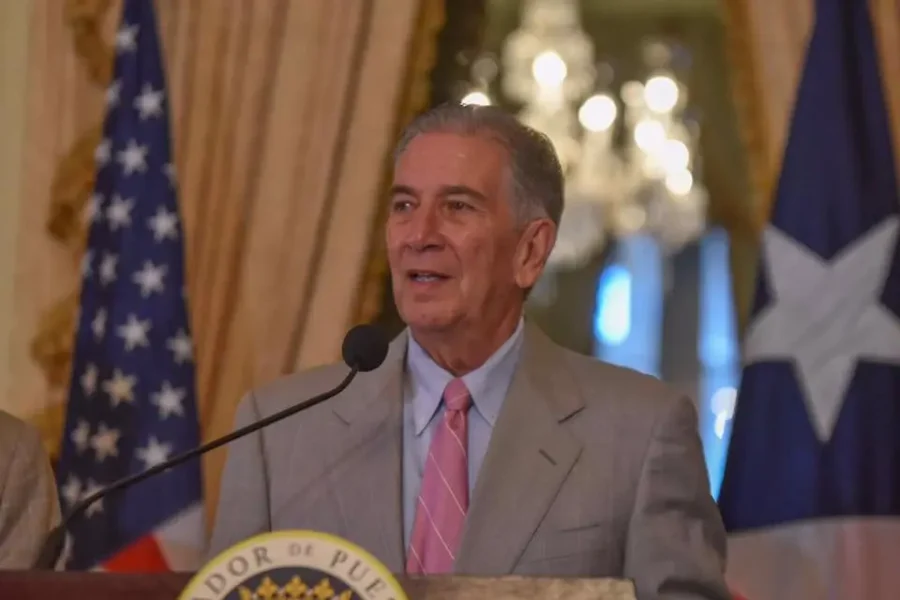El rey español Fernando VII fue un idiota relativamente afortunado. Restaurado como monarca a raíz del fin de la ocupación napoleónica, rechazó los adelantos ciudadanos de la Constitución de Cádiz de 1812 e impuso un régimen de gobierno absolutista en la península. Pretendió evitar la independencia de los pueblos latinoamericanos, a la mala. Y perdió espectacularmente («espectacular» – vocablo tan manoseado en nuestros tiempos – mas qué le vamos a hacer). Pero aun desde el mundo de los privilegiados tontos, nos llegan acciones y sucesos que dan pie a otros tantos para los cuales no queda de otra que no sea estar agradecido. Como ocurre con mi nacimiento.
De niño se me inculcó por nuestro sistema de enseñanza que el XIX fue el «siglo de oro» puertorriqueño. Que si el florecimiento de nuestras artes; que si la abolición de la esclavitud (que, a su vez, trajo la libreta de jornaleros; pero, nuevamente, qué le vamos a hacer). Fue la era de nuestros «próceres», la del país plenamente realizado, aun bajo el yugo español. Pero a la sopa servida y engullida en los tiempos dorados del estadolibrismo, le cayó una nota aclaratoria tan perturbadora como la proverbial mosca, en la forma del seminal ensayo El país de cuatro pisos (notas para una definición de la cultura puertorriqueña), de José Luis González (1980). Simple y sencillamente, El país de cuatro pisos debería ser lectura obligada en los currículos de enseñanza de Puerto Rico, tanto por su transcendencia, como por su sencillez en la explicación. En síntesis, González utiliza la metáfora para interpretar a Puerto Rico como un inmueble de cuatro niveles, cuyas simientes radican en nuestro componente africano, esto es, que «los primeros puertorriqueños fueron en realidad los puertorriqueños negros». Pero con el paso del tiempo y conforme a González,
cuando nadie en Puerto Rico pensaba en una “cultura nacional” puertorriqueña, a esa sociedad, por decirlo así, se le echo un segundo piso, social, económico y cultural (y en consecuencia de todo ello, a la larga, político). La construcción y el amueblado de ese segundo piso corrió a cargo, en una primera etapa, de la oleada inmigratoria que volcó sobre la Isla un nutrido contingente de refugiados de las colonias hispanoamericanas en lucha por su independencia, e inmediatamente, al amparo de la Real Cédula de Gracias de 1815, a numerosos extranjeros -ingleses, franceses, holandeses, irlandeses, etc.—; y, en una segunda etapa, a mediados de siglo, de una nueva oleada compuesta fundamentalmente por corsos, mallorquines y catalanes.
En efecto y a lo que a este ensayo concierne, la aportación inesperada de «el Deseado» Fernando VII estribó en promulgar la Real Cédula de Gracias de 1815, con el objetivo de promocionar el desarrollo económico de Puerto Rico y «amarrar» su lealtad a la metrópoli (Raquel Rosario Rivera 1995). Y fue así como oleadas de inmigrantes comenzaron a llegar a nuestras costas, incluyendo a «los corsos, [que] como atestiguan no pocos documentos históricos y literarios, fueron vistos como extranjeros, frecuentemente como ‘franceses’, por el pueblo puertorriqueño hasta bien entrado el siglo XX» (González). Un efecto inmediato de este fenómeno fue que nuestro proceso de «formación nacional sufrió profundos trastornos a causa de dos grandes oleadas inmigratorias que, … le echaron un segundo piso a la sociedad puertorriqueña» (Íd). A decir de Ronald Fernández en esa otra extraordinaria obra que se titula La isla desencantada, «con el objetivo de atraer capital y mano de obra, España fracturó los inicios del nacionalismo puertorriqueño» (Ronald Fernández 1992; traducción mía).
El corso Nicolás Santini Fernandini fue parte de esa oleada migratoria. Aparenta ser oriundo de la comuna de Canari, en el Cabo Corso de la isla francesa de Córcega. Sus padres se llamaron Juan Bautista y María Francisca. De la última no sé mucho, excepto que su apellido no es corso; tal vez provino de la cercana isla de Cerdeña. De Juan Bautista, su padre probablemente se llamó Nicolás y su madre María Catalina, siendo estos residentes de una pequeña comuna llamada Castineta, al interior de la isla. De ser correcta esta genealogía, quizás explique por qué Nicolás Santini Fernandini se radicó en el interior de Puerto Rico, primero en Aibonito y luego en Barranquitas. En julio de 1830, partió de Aibonito a San Juan para completar los trámites de residencia en Puerto Rico. Afirmó «que desea[ba] obtener carta de domicilio con arreglo á las gracias concedidas por el M. C. en la Real Cédula de 10 de Agosto de 1815». Conforme a las formalidades de la época, presentó el pasaporte que le facilitó el «Teniente a Guerra de Aybonito»[sic], «donde ha permanecido al lado de sus parientes domiciliados y naturalizados».
Fue descrito como blanco, alto, de pelo castaño y ojos pardos, teniendo algunos 24 años. Afirmó ante las autoridades jamás haberse apartado de los principios cristianos con los cuales nació. Dijo que llevaba tres años residiendo en Aibonito, lo cual lo ubica llegando al País cuando tendría alrededor de 20 a 21 años. Fueron sus testigos de reputación los corsos ya establecidos Andrés Antonsanti y Pedro Caratini, y el criollo Antonio de Santiago. El 21 de julio de 1830, recibió la carta de domicilio que selló su destino en Puerto Rico. Su firma jurando lealtad encabeza esta entrada.
Estabilizada su condición civil, para Nicolás llegó la hora de contraer matrimonio y fundar familia. Contrario a muchos de sus paisanos inmigrantes, Nicolás siempre se casó – las tres veces que le tocó hacerlo – con criollas. La primera vez, con mi segunda tatarabuela Ana María «Anita» Ortiz Bonilla el 24 de noviembre de 1831, en Aibonito. La segunda, con mi tatarabuela Felícita Ramírez de Arellano Muriel en 1860, en Coamo (Aníbal López Roig 2012). La tercera y última ocurrió en 1862 en Barranquitas, con Modesta Torres Archilla (Íd). En torno a su numerosa prole y el porqué de que Nicolás Santini Fernandini sea tanto mi primer como mi segundo tatarabuelo, la explicación se encuentra aquí.
Volviendo a José Luis González y a su perenne ensayo, es claro que Nicolás no cruzó el Atlántico porque le sobrara fortuna. Luego,
¿qué actitud social puede generar el hecho de que una minoría discriminada en su lugar de origen se convierta en brevísimo plazo, como consecuencia de una emigración en minoría privilegiada en el lugar adonde emigra? Lo mismo podría preguntarse, claro, en relación con los inmigrantes corsos, que en su isla natal eran mayormente campesinos analfabetos o semianalfabetos y en Puerto Rico se convirtieron en señores de hacienda en unos cuantos años.
Por designio de la geopolítica internacional imperante en aquellos ya lejanos tiempos, Nicolás y sus paisanos migraron hacia una tierra donde el poder colonial les abrió las puertas para, «en brevísimo plazo»: dar un vuelco a sus vidas; echar un segundo piso al pueblo de Puerto Rico; y allanar el camino a mi eventual existencia. Independientemente de sus designios originales y el efecto de su presencia inmediata en la Isla, la realidad es que muchos de los descendientes de esos inmigrantes no solo no negamos la nación sino que, por el contrario, la afirmamos y muy bien podemos proclamar: «Yo soy boricorso; pa’ que tú [también] lo sepas».


![Yo soy boricorso; pa’ que tú [también] lo sepas](https://ortizsantini.net/wp-content/uploads/2024/04/Firma-Nicolas.jpg)