Ya para el mes de junio de 1858, Basilia (o Bacilia) Ortiz Díaz debió presentir que se le acababa el tiempo. Ese año otorgó doce instrumentos públicos ante el escribano público José Simón Romero. La tarea que ella acometió 165 años atrás resultó ser uno de esos hallazgos accidentales mientras se ausculta en los protocolos notariales del siglo 19, puesto que prácticamente todos esos documentos poseían un propósito en común: el destino de los esclavos.
Basilia nació en el verano de 1773, en el valle de Coamo. Allí casó en 1806 con Vicente Aponte Ramos. Exactamente una década después, quedó viuda. Viuda sí, pero no desprovista. Sucede que Vicente, a sus «treinta y seis años de edad, poco más o menos», testó meses antes de fallecer. Siendo el caso que la pareja no engendró descendencia, el difunto designó a su esposa como única heredera y albacea de sus bienes. Bienes que probaron ser suficientemente abundantes para que los restos de Vicente recibieran la distinción de tres misas de alma cantadas y veintitrés rezos a varias devociones, amén de un entierro doble en el primer tramo del cementerio.
Cuando Basilia decidió poner sus asuntos en orden tras décadas de viudez, recibió la visita del escribano Romero en su residencia del barrio Río Cuyón de la villa entonces conocida como Aybonito. Allí y entonces, un 27 de junio de 1858, Basilia declaró en uno de los instrumentos
que le pertenecía en propiedad un esclavo nombrado José, mayor de edad, que hubo por herencia de su esposo D. Vicente Aponte al cual por sus buenos servicios y lealtad ha determinado manumitirle y para que esto tenga su debido efecto en la mejor forma que en derecho proceda cerciorada del que la asiste en este caso otorga: que da plena y absoluta libertad a su precitado siervo José, afin de que la tenga y goce…
Al igual que con José, en ese día y lugar Basilia hizo otro tanto con sus esclavos Leonardo y Eusebio. Pero el acceso a la libertad no era inmediato para los tres, sino condicionado. Todos seguirían siendo siervos hasta que su ama falleciera y sujeto, claro está, a que continuaran tratándola con la dedicación que les granjeó esa distinción. Sin embargo Tomasa, «mulata criolla de unos treinta años de edad», recibió inicialmente un trato distinto, pues
cuya esclava le ha servido con la mejor lealtad y abnegación y deseando recompensarle estos servicios y poniéndolo en ejecución en la mejor forma que proceda en derecho otorga que por el cariño que profesa a su expresada sierva Tomasa Aponte le hace la gracia de reducir su valor que era de doscientos pesos a ciento, cantidad en que queda coartada a fin de que no pueda ser vendida sin más alzado su valor por persona alguna a más de los expresados cien pesos, de cuyo gesto le hago donación pura e irrevocable con mi signación si fuese del caso…
Una hija de Tomasa nombrada Plácida, «mulata, alta de cuerpo, pelo crespo y de edad de veinte años», corrió una suerte distinta. Ese 27 de junio de 1858 fue vendida a Juan Cintrón, vecino y persona de confianza de Basilia, por ciento cincuenta pesos ya «que no vale más en su concepto». Parece claro que la ama no tenía a la hija en el mismo aprecio que a su madre.
Basilia aprovechó la visita del notario para disponer de otros bienes. A Cecilia Ortiz, «joven de su servicio del propio vecindario», le donó doce cuerdas de terreno «de pasto monte y cafetales»; mientras que a Andrea Ortiz, «ahijada y sobrina suya», le donó cuatro cuerdas.
El 19 de julio de 1858 Romero volvió a visitar a Basilia, en esta ocasión en su propiedad en el barrio entonces llamado Fonseca, también en Aybonito. Allí, «estando persuadida de su fidelidad y buen servicio y por otros justos motivos» manumitó a Tomasa junto a sus hijos Catalina, Rufo, Gregoria, Juan de los Ángeles y María Germana, «todos menores de edad». Al igual que con José, Leonardo y Eusebio, la manumisión quedaba condicionada a su partida del entorno terrenal.
Y hablando de partida, Basilia aprovechó ese día para testar. Prescribió un entierro doble y misa de cuerpo presente, amén de misas «al ángel de mi guarda», para las «almas del purgatorio» y para diversos santos. A su sobrino Carlos Ortiz le legó veinte cuerdas que poseía «en otra jurisdicción», mientras que a su ahijada Cecilia Ortiz (a saber si es la misma previamente nombrada) le legó un rosario de cuentas de oro y un cuadro de Santa Rosa. A su criado, de nombre José Vega le legó «la casa que vivo» después de fallecer, claro está.
Basilia declaró poseer ciento cincuentiseis cuerdas de terreno. Nombró como herederos universales a José, Leonardo y Eusebio, y al primero lo mejoró con cuatro cuerdas adicionales. Designó a sus vecinos Juan Cintrón y Santiago de Santiago como testamentarios con amplias facultades para la administración y disposición de sus bienes. Declaró tener deudas y acreencias por igual, y contar con alrededor de ochenta años de edad.
Denotando su voluntad de dejar «todo amarrado» para su partida, Basilia vendió a Elías, de «color mulato, criollo, de catorce años de edad que hubo por haber nacido en su casa de su sierva María Ramona», por la suma de trescientos pesos a Domingo Torres. El 11 de agosto de 1858 y nuevamente en el barrio Fonseca, Basilia le confirió un poder a Juan Cintrón para que cobrara trescientos pesos que le adeudada Estevan Meléndez, vecino de Barros, «por consecuencia de la compra que le hizo dicho individuo de una esclava de su propiedad nombrada Martina». Hasta aquí llega este rastro documental.
Las tardías larguezas de Basilia Ortiz Díaz proveen una noción de la interacción entre la dependencia en terceros y la figura de la esclavitud en el siglo 19 puertorriqueño. La viudez no dejó a Basilia en el desamparo ni con hijos a cuestas. Un nuevo matrimonio parece no haber sido una prioridad. Con al menos dos residencias en sectores distintos, cientos de cuerdas y no menos de una docena de esclavos a su disposición, ella no es prototípica de la mujer puertorriqueña de aquellos ya lejanos tiempos.
Sin lazos sanguíneos cercanos contra los cuales girar para su vejez, Basilia contó con la esclavitud para brindarse cuidado y compañía. Presintiendo la oscuridad del túnel al final de la luz, se mostró generosa hacia aquellos que le servían con especial lealtad y dedicación, pero siempre por un precio. Su particular provisión a favor de los esclavos varones rindió homenaje a la preeminencia del hombre en los asuntos propietarios, aunque fuese condicionada. A su avanzada edad, no le tembló el pulso para disponer de siervos que no entraron en su reino de afecciones desequilibradas, y colocarlos a la merced de hombres de estratos dominantes.
Podría apreciar y confiar en sus sirvientes, pero no lo suficiente para persuadir a favor de una liberación más temprana pues, como suele acontecer, «el amor y el interés se fueron al campo un día, siendo más el interés que el amor que te tenía».





![La nación [que sigue] en marcha](https://ortizsantini.net/wp-content/uploads/2024/03/Verano-2019.jpg)
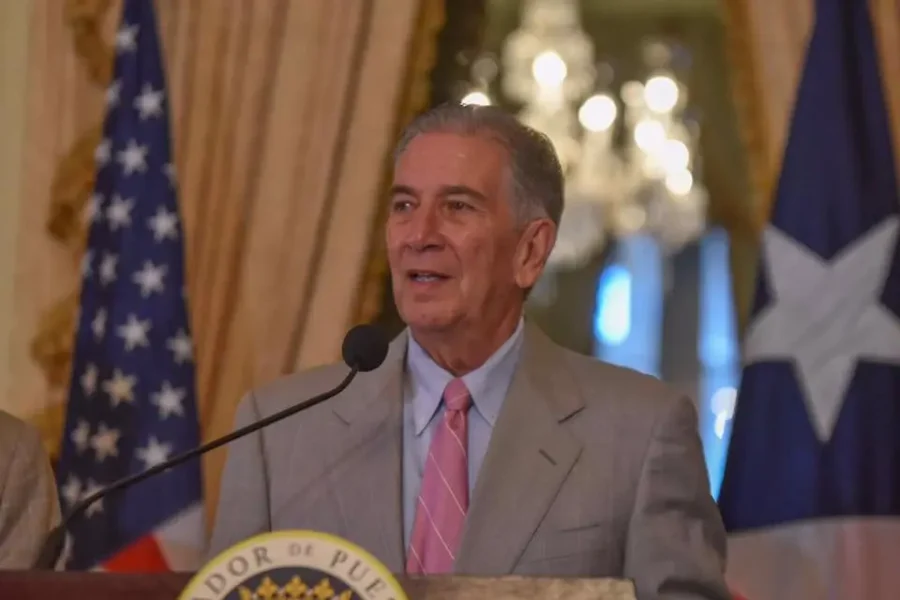

Excelente relato. Pero se me erizó la piel. Qué vidas tristes de servidumbre.